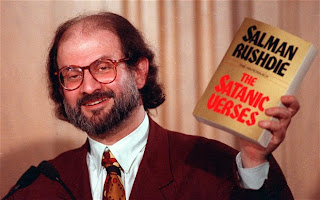GOBIERNOS DE MINORÍA
En nuestros días el mundo de las democracias se caracteriza por la existencia de electorados que no producen mayorías. Este fenómeno es tan común, que los analistas políticos han llegado a contabilizar un tercio de los gobiernos en el mundo occidental, como gobiernos de minorías. Ha ocurrido así en países de gran tradición democrática como Dinamarca, Noruega, Suecia, Canadá, Italia, Portugal e Irlanda. Incluso, al interior de los regímenes parlamentarios, se considera que un gobierno de minoría puede llegar a funcionar mejor que un gobierno de mayoría. Esto es así porque las mayorías en una democracia representan, más bien, coaliciones temporales, heterogéneas y fragmentadas. Otra característica que permite identificar a los gobiernos de minoría, en este tipo de regímenes políticos, es que son casi por definición “gobiernos puente” con una duración breve. Es en esta perspectiva, que el politólogo Giovanni Sartori considera que, entre un gobierno de mayoría heterogénea y un gobierno de minoría homogénea, es preferible este último. El gobierno de minoría representa, también, aquella situación en la que el gobierno no cuenta con los apoyos suficientes para lograr la mayoría absoluta, lo que favorece cierta inestabilidad política, ya que los partidos de la oposición, si suman sus fuerzas, pueden bloquear las actuaciones del Ejecutivo. Estas reflexiones vienen a colación en referencia con el caso mexicano, que puede ser caracterizado como un sistema de gobiernos de minoría con mayorías variables, dadas las posibles coaliciones que se desarrollan entre los principales partidos de oposición al interior de las Cámaras Legislativas. Para ponderar las repercusiones que sobre nuestra forma de gobierno tienen los gobiernos de minoría debemos recordar que el sistema presidencial mexicano surge con la Constitución de 1824, como un experimento político sobre la base de los modelos que ofrecían tanto la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, como la Constitución de España promulgada por las Cortes Generales en 1812. Por lo que se refiere al sistema mexicano, no fue sino hasta 1917 cuando adquirió su actual configuración institucional.
El constituyente de Querétaro formuló el ideal de una república presidencial y federal, articulada sobre los principios de la rígida separación de poderes y de autonomía de los estados miembros de la federación. Se optó, en consecuencia, por otorgar al Presidente de la República un poder preeminente respecto al Congreso de la Unión y de los estados miembros de la federación. En relación con las Cámaras de Diputados y Senadores, les fueron conferidas importantes atribuciones: a la primera el poder de juzgar y eventualmente destituir por motivos graves al presidente, imponer tributos fiscales, contraer deudas internacionales y declarar la guerra; mientras que a la segunda se le otorgó influencia en materia de política exterior y para la aprobación de las designaciones diplomáticas, de los jefes de las Fuerzas Armadas y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, y no obstante los amplios poderes conferidos al Congreso, hasta el día de hoy éste no ha logrado llevar a cabo plenamente el rol institucional que le asignó la constitución de 1917. Las razones de su histórica dependencia en relación con el Poder Ejecutivo residen, en gran parte, en el papel que desempeñó el PRI al interior del sistema político, que se tradujo en una profunda imbricación entre este partido y el Estado. El PRI se consolidó como una organización mayoritaria y de carácter oficial que aparecía como titular de un ininterrumpido monopolio del poder gubernamental de decisión. Tal fenómeno transformó el rol del Presidente de la República, en el de un líder absoluto de todo el sistema, que representaba el centro indiscutible de la pirámide política. El PRI fue históricamente acusado de perpetuar su propio monopolio a través de la continua adaptación de la legislación electoral, así como del control de las operaciones de voto. El desarrollo de elecciones altamente competidas hace que hoy esta caracterización del sistema político mexicano no funcione más.
La novedad de nuestros días está representada, justamente, por un Poder Legislativo que incidentalmente se encuentra frente al espíritu de su original encomienda constitucional. La idea de la separación de poderes y de un gobierno republicano resulta fundamental para consolidar nuestra democracia. El adecuado equilibrio entre los poderes es un componente indisoluble de la gobernabilidad. La legalidad no es posible sin la existencia de claras reglas de juego que garanticen los intereses de la colectividad. La legitimidad, por su parte, requiere del consenso de los ciudadanos para que el “monopolio legítimo de la fuerza” garantice la solución pacífica de los, siempre presentes, conflictos sociales. El Congreso debe estimular y garantizar un “nuevo acuerdo general”, es decir, un pacto político-institucional que establezca con claridad las reglas del juego político que hoy requerimos. Nuevas reglas que sean de todos y que valgan para todos. Hacer juntos las reglas del juego político, es en lo que actualmente consiste la democracia.